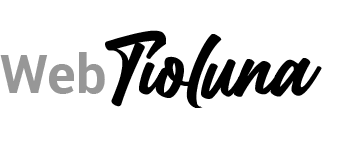Un cartucho salvador
Publicado en la revista “Hunters” de agosto de 2005.
Pasan lánguidas las horas, arrastrando con ellas las sombras de los chaparros que se acortan según se eleva la luna. La temperatura ha bajado varios grados desde que me coloqué y empiezo a dudar que esta noche entre el guarro al que estoy esperando. El caso es que lleva muchas jornadas haciéndolo y está verdaderamente picado con el maíz que le coloca Adolfo, pero hoy parece que se retrasa. De todas formas lo único que puedo hacer –y nunca mejor dicho- es… ¡esperar! Me arrebujo en el calor de la manta y empiezan a expandirse mis pensamientos en la noche, mientras dejo de guardia al oído que pasa a su máxima percepción. Recuerdo que hace unos días recibí la visita de mi amigo Mariano. En la comida, como no, hablamos de caza y en la agradable sobremesa –convencido que el cochino entraba muy pronto- le conté la situación, invitándole para que fuera él quien lo intentara cobrar. La aceptación fue vehemente por su parte y con un chupito de orujo sellamos el acuerdo. En esos momentos yo veía mentalmente al valiente jabalí abatido por mi compañero. Pero…
…cuando traspasamos la puerta de la alambrera, la tarde de principios de primavera languidece con románticos colores ocres y verdes. El ganado está entrando en la nave y los perros dejan escapar sus desconfiados gruñidos al vernos. Mis amigos hace tiempo que no ven a Mariano –a mí me reciben muchas lunas- y se alegran de la visita. Las preguntas sobre la familia y la vida cotidiana dan paso rápidamente a la información sobre el asunto que nos trae a su pequeña pero querenciosa finca: intentar cobrar el guarro que sigue entrando asiduamente y que no suele hacerlo muy tarde, ya que los ladridos de los careas que barruntan al cerdoso, marcan la hora en el reloj de la noche, dato que anotan mentalmente mis amigos.
Tras un ligero paseo por la cañada que discurre a la espalda de las naves, nos enseñan el puesto desde el que se domina el cebadero que está junto a una encina. Pienso –sin decir nada- que tan cerca del árbol, puede que la sombra de la luna oculte justamente al guarro cuando esté consumiendo el maíz. Cosa rara, Adolfo no ha tenido en cuenta el detalle, pero ya no se puede hacer nada y es mejor dejarlo todo como está.
Cuando oscurece, poco después de las siete y media, estamos los dos instalados en la postura con sendas mantas por encima de las piernas. Todavía aprieta mucho el frío y no es cosa de pasarlo mal pudiendo tener el cobijo de las mantas. De pronto me pregunta Mariano por la hora en que vamos a quitarnos. Sé que tiene que hacer un largo viaje de regreso y mañana estar a primera hora en su oficina, pero interiormente me fastidia poner horario muy justo a una espera. Le contesto que cuando quiera, porque estoy seguro que mi compañero podrá usar su rifle en poco rato, dada la información que nos ha dado Adolfo sobre la hora de entrada del cochino.
En esas circunstancias pasan las dos horas siguientes, solamente roto el silencio por algún sonido extraño que nos llega desde el próximo montarral. La temperatura ha bajado bastante y, al subir la luna, el cebadero se ha ido “metiendo” en la sombra de la encina tal y como me temía. Pero del cerdoso… ¡nada de nada! A las diez y media, Mariano dice que nos vamos, por lo que, con un punto de desilusión, recogemos todo y, tras una apetitosa pero rápida cena, emprendemos el regreso a nuestras casas…
Vuelvo a la realidad de esta noche y noto aún más el frío nocturno. Adolfo separó un poco el comedero de la encina y el jabalí sigue entrando con asiduidad. Con esas perspectivas, me coloqué dispuesto a aguantar lo que fuera, pero la afición empieza a verse afectada por el intenso frío y la tardanza del visitante no citado. Hace mucho que pasaron las diez y las once y las doce. Al principio de la espera se escuchó bastante jaleo en las naves del ganado. Desde la distancia, en la tranquila noche se percibieron las voces de mis amigos, los ladridos de los perros, los sonidos de las cabras y el chocar de las cántaras de la leche.
Pero ahora hace rato que todo está tranquilo y sólo falta que aparezca el dichoso guarro que, de momento, me la está “dando con queso”. Me pongo como tope la una y cuarto, decidiendo que si para entonces no ha acudido, recogeré todo y me iré a casa, procurando recuperar el calor que perdí hace horas. En estas divagaciones, veo moverse algo blanquecino cerca del cebadero y cojo emocionado los prismáticos. Los enfoco correctamente y… ¡veo a un perro blanco que anda tan tranquilo dejando todo su rastro justo en el previsto “escenario del crimen”! ¡La jorobamos! Ahora ya si que estoy casi seguro que puedo recoger el equipo e irme para mi casa.
El perro sigue para arriba y para abajo. Le veo husmear por el cercano arroyo mientras las nubes juegan al escondite con la luna. Miro al reloj que marca la una y no sé si esperar el tiempo prefijado. En ese momento el carea pasa cerca del puesto y se me ocurre chistarle para que se vaya a su sitio. ¡Bendito sea Dios! ¡El concierto de ladridos que me pega en mitad de la noche es lo más escandaloso que he oído en mi vida!… ¡a recoger!
Descargo el rifle y guardo los cartuchos en la pequeña canana que meto dentro del macuto. Voy recogiendo el resto de utensilios para después doblar la manta y plegar la silla. Por si acaso, antes de irme y ya de pie, echo una amplia ojeada con los prismáticos sin conseguir divisar ningún bulto sospechoso. Con todo colgado, dirijo una última mirada al puesto y observo que me he dejado colgada de una rama del chaparro una pequeña bolsa de lona donde llevo algunos cachivaches que me gusta tener a mano. Cuando la estoy cogiendo, diviso perfectamente el bulto negro del cochino cerca de una encina que está como a unos cincuenta metros de la que tiene el cebadero junto a su tronco. Los nervios se desatan por todo mi organismo mientras razono que, no obstante, si hago bien las cosas, despacio y sin ruido, debo tener ganada la partida al jabalí tardón.
Me descuelgo el macuto y me agacho muy lentamente. Con el corazón desbocado, busco dentro el estuche de los cartuchos. A tientas, cojo uno de la canana, mientras vigilo de reojo como el guarro se acerca prudentemente al cebadero. No me muevo y rezo para que el cochino no se dé cuenta del bulto que hago bajo la luz de la luna. Procuro hacer el mínimo ruido al abrir el cerrojo y colocar el cartucho, aunque no puedo evitar que, al cerrarlo, suene en la noche como un cañonazo, pero el guarro ya está comiendo del maíz y es tan glotón que no se entera de nada. Por fin, levantándome lentamente, apoyo el rifle en el chaparro, pongo la cruz de los hilos del visor en su paleta y, sin más dilaciones, oprimo el gatillo.
Al disparo el arma se desencara, pero cuando vuelvo a mirar por el anteojo, el cochino está debajo de la encina dando los últimos estertores. Me relajo de la tensión y miro cariñoso a la luna que me hace un guiño de complicidad. Cojo el cuchillo y la linterna y me acerco con cuidado al jabalí. Lo toco con la punta de la bota y compruebo –aunque no era necesario- que está muerto y bien muerto. Observo el tiro con detenimiento y veo que tiene destrozadas ambas paletas. El proyectil RWS TIG de 150 grains ha hecho bien su labor. Después procedo a capar al animal y, dejándolo allí mismo, paso por el puesto, recojo todo y me dirijo a la casa de mis amigos.
Cuando me voy acercando, observo la luz encendida en la ventana de la cocina, señal de que me están esperando. Me cuentan que estaban acostados, pero que han escuchado el disparo y se han levantado. También me dicen que, tan tarde como es, pensaban que esta noche el dichoso cochino me había vuelto a dar calabazas. Poco rato después, en la tranquila noche, se escucha el chirrido de la carretilla cuando nos dirigimos a recoger el cuerpo del jabalí que, aunque llegaba con retraso, murió por anticiparse en un minuto a mi abandono.